Desperdicios del tianguis de Ozumba, Edoméx., análisis de pérdidas económicas como factor de inseguridad alimentaria[1]
Ofelia Márquez-Molina[2]
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Enrique Espinosa- Ayala [3]
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Israel Reyes-Reza[4]*
Universidad Autónoma del Estado de México, México
* Autor de correspondencia: omarquezmo@uaemex.mx
Para citar este artículo /To reference this article /Para citar este artigo
Marquez-Molina, O., Espinosa-Ayala, E. & Reyes-Reza, I. (2024). Desperdicios del tianguis de Ozumba, Edoméx., análisis de pérdidas económicas como factor de inseguridad alimentaria. Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, 15(2), 37-54. doi: https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.241502.03
Recibido: 16 de enero de 2024 | Revisado: 20 de abril de 2024 | Aceptado: 5 de junio de 2024
Resumen: La inseguridad alimentaria afecta principalmente a población vulnerable y se agrava por falta de acceso económico a los alimentos. La producción masiva y comercialización intensiva de verduras y frutas han provocado la generación de desperdicios que reducen la rentabilidad, pudiendo ocasionar aumentos de precios que limitan su accesibilidad. El objetivo fue analizar las pérdidas económicas causadas por la generación de desperdicios de verduras y frutas en el tianguis de Ozumba Edoméx., para determinar si su efecto propicia inseguridad alimentaria. Se realizó un análisis descriptivo con enfoque cuantitativo a una muestra de 100 comerciantes a través de una entrevista semiestructurada. Los datos fueron ponderados y analizados mediante estadística descriptiva. Los resultados mostraron que las pérdidas semanales ascendieron a $61413 en verduras y $31591 en frutas, dejando de generar ingresos por $31359 y $11623, respectivamente. El análisis reveló un incremento en el costo de ventas en 6.1% y 3.8%, que disminuyó las utilidades netas en 6.1% y 3.7%, respectivamente. Concluyendo que estos desperdicios alimenticios provocan incrementos de precios que afectan el consumo suficiente, seguro y nutritivo, modificando hábitos y patrones alimentarios que pudieran influir en el desarrollo normal de las personas y su salud, convirtiéndose en un factor que provoca inseguridad alimentaria.
Palabras clave: desperdicio agrícola, economía de mercado, hambre, salario mínimo, seguridad alimentaria (Tesauros)
Waste from the Ozumba market, Edoméx., analysis of economic losses as a factor of food insecurity
Abstract: Food insecurity mainly affects vulnerable populations and is aggravated by lack of economic access to food. The mass production and intensive marketing of vegetables and fruits have caused the generation of waste that reduces profitability, which can increase the prices that limit their accessibility. The objective was to analyze the economic losses caused by the generation of vegetable and fruit waste in the Ozumba Edoméx market, to determine if its effect leads to food insecurity. A descriptive analysis with a quantitative approach was carried out on a sample of 100 traders through a semi-structured interview. The data were weighted and analyzed using descriptive statistics. The results showed that weekly losses amounted to $61413 in vegetables and $31591 in fruit, failing to generate revenues of $31359 and $11623, respectively. The analysis revealed an increase in cost of sales by 6.1% and 3.8%, which decreased net profits by 6.1% and 3.7%, respectively. As a conclusion, food waste causes price increases that affect sufficient, safe and nutritious consumption, modifying habits and eating patterns that could influence the normal development of people and their health, becoming a factor that causes food insecurity.
Keywords: agricultural waste, market economy, hunger, minimum wage, food security (Thesaurus)
Desperdícios do Tianguis de Ozumba, Edoméx: Análise das Perdas Econômicas como Fator de Insegurança Alimentar
Resumo: A insegurança alimentar afeta principalmente a população vulnerável e se agrava pela falta de acesso econômico aos alimentos. A produção em massa e a comercialização intensiva de verduras e frutas têm gerado desperdícios que reduzem a rentabilidade, podendo ocasionar aumentos nos preços que limitam a acessibilidade. O objetivo foi analisar as perdas econômicas causadas pela geração de desperdícios de verduras e frutas no tianguis de Ozumba, Edoméx., para determinar se o efeito dessas perdas contribui para a insegurança alimentar. Realizou-se uma análise descritiva com abordagem quantitativa a uma amostra de 100 comerciantes por meio de uma entrevista semiestruturada. Os dados foram ponderados e analisados por meio de estatísticas descritivas. Os resultados mostraram que as perdas semanais totalizaram $61.413 em verduras e $31.591 em frutas, deixando de gerar ingressos de $31.359 e $11.623, respectivamente. A análise revelou um aumento no custo de vendas de 6,1% e 3,8%, o que reduziu os lucros líquidos em 6,1% e 3,7%, respectivamente. Conclui-se que esses desperdícios alimentares provocam aumento nos preços que afetam o consumo adequado, seguro e nutritivo, alterando hábitos e padrões alimentares que podem influenciar o desenvolvimento normal das pessoas e sua saúde, tornando-se um fator de insegurança alimentar.
Palavras-chave: desperdício agrícola, economia de mercado, fome, salário-mínimo, segurança alimentar (Tesauros).
Introducción
De acuerdo con The Food and Agriculture Organization (FAO, 2023) la inseguridad alimentaria “es un estado que se manifiesta cuando las personas carecen de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normal que permita llevar una vida activa y saludable” (párr. 5). Entre las causas que pueden provocarla se encuentran: falta de disponibilidad y/o de acceso (económico, físico y cultural) a los alimentos, influencia de creencias, percepciones, conocimientos y prácticas en la alimentación y nutrición, así como la inadecuada utilización biológica (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2010).
La experiencia de sufrir inseguridad alimentaria inicia cuando existe incertidumbre sobre la capacidad de los sujetos de poder obtener alimentos, se vuelve moderada cuando las barreras de acceso económico comprometen la calidad y variedad de estos y se agrava cuando se experimenta una reducción en la cantidad de alimentos que se consumen o por la ausencia de alguna de las comidas, llegando a ser extrema cuando se deja de consumir alimentos durante un día o más (FAO, 2023).
De acuerdo con información de Naciones Unidas, durante 2022 alrededor de 2400 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, siendo los países del continente africano quienes más sufrieron esta problemática, seguidos por América Latina y el Caribe, afectando principalmente a poblaciones rurales (FAO et al., 2023).
En México, este fenómeno se ha agravado debido a la pérdida de soberanía alimentaria, la cual ha sido experimentada desde finales de la década de 1970, cuando el enfoque de producción y disponibilidad alimentaria que estaba comprendido desde una perspectiva de autosuficiencia tuvo que ser sustituido por otro radicalmente opuesto a causa del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria [PESA], 2011).
A inicios de la década de 1980, se adoptó un nuevo modelo económico denominado neoliberalismo, cuyo principal postulado era la liberación de las libertades y destrezas empresariales a través de la adopción de políticas de apertura comercial materializadas principalmente en acuerdos multilaterales de libre comercio (Otero, 2013), que provocaron una gradual transformación en los regímenes alimentarios a nivel global, conformándose así los mercados de alimentos creados bajo el argumento de que eran el medio para alcanzar la seguridad alimentaria por medio de importaciones de alimentos baratos (Santos, 2014).
Santos (2014) denominó a estos cambios como el régimen alimentario neoliberal, identificándolo como un mecanismo utilizado por las grandes potencias para canalizar su sobreproducción agropecuaria a países subdesarrollados, utilizando para ello, mecanismos de presión política y económica.
La inclusión de los alimentos en el mercado desalentó la producción campesina y los esquemas de autoconsumo locales, provocando la sobreexplotación de los recursos naturales por parte de grandes corporaciones privadas (Grupo de Estudios Agroecológicos [GEA], 2009). Asimismo, la industrialización de la agricultura desencadenó un fenómeno denominado mercantilización de los alimentos que promovía la comercialización de carnes, frutas, verduras, granos, entre otros alimentos a bajos costos, con el propósito de generar ganancias a partir de su venta en grandes volúmenes entre un grupo de compradores dispuestos a pagar un precio determinado por ellos (Fonte, 1991).
La mercantilización basó su funcionamiento en la producción masiva y en la comercialización intensiva de alimentos en mercados formales e informales a nivel mundial, lo que con el paso del tiempo dio origen a problemas subyacentes como fue la generación de residuos alimentarios; es decir, pérdidas y desperdicios de productos destinados al consumo humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaria. Las pérdidas alimentarias ocurren en las etapas de producción, postcosecha y procesamiento y los desperdicios se dan específicamente en la venta al por menor y en el consumo final (FAO, 2016).
De acuerdo con Ventalló (2019), el aumento en la generación de residuos alimentarios no es un problema menor, ya que a finales de la segunda década del siglo XXI estos equivalían a un tercio de la comida que se generaba en el planeta. Asimismo, ya se consideran como una catástrofe ambiental porque además de representar un uso ineficiente de recursos como tierra, agua, trabajo y capital, se han convertido en el tercer emisor más grande de gases de efecto invernadero, colocándose después de China y Estados Unidos, cuyos principales efectos son el calentamiento global y el cambio climático.
Así mismo, la mercantilización ha ocasionado, entre otras cosas, incrementos en los precios de los alimentos como una respuesta a los cambios en la oferta y demanda influenciados por fenómenos económicos, ambientales, políticos y sociales; llegando incluso a ser utilizados como instrumentos de especulación comercial (Santos, 2014), situación que influye en el acceso económico a ellos, afectando principalmente a la población con bajos niveles de ingreso, llevándolos a experimentar pobreza (incapacidad para obtener la canasta básica alimentaria, aun haciendo uso de todo el ingreso disponible) e inseguridad alimentaria (CONEVAL, s.f.).
Los tianguis son considerados mercados informales que se ubican de manera semifija entre calles y en ciertos días designados por los usos y costumbres. Históricamente han sido el sitio en donde las clases populares adquieren principalmente alimentos como frutas y verduras a precios competitivos (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2019). Si bien es cierto, que el desarrollo de las grandes urbes ha dado origen al establecimiento de supermercados, y comercios más sofisticados, los tianguis siguen siendo los mercados preferidos por la mayoría de la población mexicana para la compra de estos alimentos (Ávila, 2011).
Debido a su alto volumen de ventas, los tianguis son espacios en donde se generan cantidades considerables de desperdicios, identificándose entre sus principales causas el manejo ineficiente en su transporte, la carencia de una cadena de frío y estimaciones imprecisas sobre la demanda, que maximiza el riesgo de que los excedentes se descompongan y deban ser desechados (Comisión para la Cooperación Ambiental [CCA], 2021). Lo anterior, se traduce en pérdidas económicas para el comerciante.
En la zona suroriente del Estado de México, el tianguis del municipio de Ozumba de Álzate es uno de los más grandes y antiguos de la región. Es el lugar en donde tiendas de abarrotes, recauderías y negocios de comida acuden a comprar frutas, verduras, granos, hierbas aromáticas y tubérculos, entre otros. Sus precios son un referente para otros comerciantes minoristas y una base para la determinación de costos. A partir de ello, se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera las pérdidas económicas provocadas por la generación de desperdicios de verduras y frutas en el tianguis de Ozumba podrían propiciar inseguridad alimentaria?
El objetivo de la investigación fue analizar las pérdidas económicas provocadas por la generación de desperdicios de verduras y frutas en el tianguis de Ozumba, Estado de México, para determinar si su efecto representa un factor que provoca inseguridad alimentaria.
Materiales y Métodos
La investigación fue transversal y se realizó a través de un análisis descriptivo con un enfoque cuantitativo de tipo no experimental; la población objetivo se integró por 280 vendedores regulares de frutas y verduras del tianguis de Ozumba. El muestreo realizado fue aleatorio y su tamaño (n=100) se determinó estadísticamente, incluyendo a quienes aceptaron participar en el estudio.
El instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada compuesta de 26 ítems divididos en tres categorías (características sociodemográficas, frutas y verduras comercializadas y desperdicios generados). La recolección de datos se llevó a cabo durante el periodo febrero-junio 2023. La información obtenida se integró en una base de datos que se analizó y ponderó mediante estadística descriptiva. Para el análisis de los datos se consideraron las 15 frutas y 15 verduras que mayores desperdicios generaron.
Para determinar la pérdida económica se multiplicaron los kilogramos desperdiciados de cada fruta y verdura por sus respectivos costos, tomándose como referencia los precios por kilogramo de la Central de Abastos de la Ciudad de México vigentes a la primera semana del mes de julio de 2023.
Se determinaron las utilidades semanales que dejaron de generarse a causa del desperdicio. Para lo cual, se multiplicaron las cantidades semanales desechadas por su precio de venta promedio, disminuyendo el importe semanal de la merma. Los precios de venta promedio se obtuvieron a través del cálculo de la media aritmética de aquellos declarados por los comerciantes entrevistados.
El análisis sobre el impacto financiero de los desperdicios en la rentabilidad se realizó a partir de la asociación de costos y gastos con ingresos planteados en la estructura del estado de resultados. Para efectos comparativos, se realizaron cálculos; el primero, suponiendo que no hay mermas por desperdicios; es decir, que todo lo que se compró se vendió. En el segundo, se consideraron las mercancías disponibles para la venta, es decir, la diferencia entre las compras totales y los desperdicios generados por producto. A continuación, la Figura 1 muestra la secuencia de los cálculos realizados.
Figura 1
Metodología utilizada para la asociación de costos y gastos con ingresos
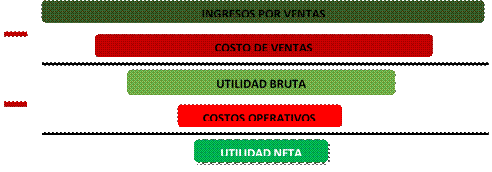 |
Los ingresos se calcularon al multiplicar el total de cada verdura y fruta disponibles por su precio promedio por kilogramo. El costo de ventas se determinó al multiplicar las compras totales por su precio de adquisición. Los costos operativos como viáticos, transportes y remuneraciones se estimaron en un 10% de las ventas.
Para el análisis de los efectos de los desperdicios en la rentabilidad se calcularon los índices financieros: porcentaje de costo de ventas, costos unitarios y márgenes de utilidad bruta y neta para mostrar cómo los desperdicios incrementan los costos, disminuyendo los beneficios.
Con base en el análisis realizado y en la consulta de literatura científica relacionada, se discutirá si las pérdidas por desperdicios influyen en los precios de verduras y frutas durante la penúltima etapa de la cadena alimentaria (venta al por menor) y cómo dicha influencia afecta el acceso económico. Con ello, se determinará si las pérdidas económicas por la generación de desperdicios representan un factor de inseguridad alimentaria.
Resultados
La tabla 1 muestra las 15 verduras y 15 frutas que más desperdicios semanales generaron. En total, la cantidad de verduras desperdiciadas es de 2840kg, el doble que de frutas (1443 kg). Tomate, aguacate, jitomate, cilantro, así como plátano, mango, sandia, manzana y piña son los productos agrícolas en los que se acentúa este fenómeno.
Tabla 1
Análisis económico del desperdicio semanal de verduras y frutas
|
Nombre |
Desperdicio
Kg |
Pérdida
|
Utilidad que se deja de percibir |
|||
|
$ |
% |
|||||
|
$ |
% |
|||||
|
Tomate |
875.50 |
5778.30 |
9.41 |
9192.75 |
29.31 |
|
|
Aguacate |
547.25 |
35571.25 |
57.92 |
5472.50 |
17.45 |
|
|
Jitomate |
525.40 |
4849.44 |
7.90 |
3157.65 |
10.07 |
|
|
Cilantro |
231.60 |
4960.87 |
8.08 |
4071.52 |
12.98 |
|
|
Rábano |
152.50 |
2287.50 |
3.72 |
3050.00 |
9.73 |
|
|
Cebolla |
84.86 |
509.16 |
0.83 |
1298.35 |
4.14 |
|
|
Chile |
83.72 |
2093.00 |
3.41 |
2930.20 |
9.34 |
|
|
Papa |
81.00 |
1620.00 |
2.64 |
512.73 |
1.64 |
|
|
Lechuga |
79.58 |
954.96 |
1.55 |
238.74 |
0.76 |
|
|
Epazote |
54.15 |
1083.00 |
1.76 |
812.25 |
2.60 |
|
|
Calabaza |
41.99 |
503.88 |
0.82 |
227.16 |
0.72 |
|
|
Zanahoria |
33.04 |
374.01 |
0.61 |
121.58 |
0.39 |
|
|
Espinaca |
21.65 |
371.08 |
0.60 |
158.04 |
0.50 |
|
|
Brócoli |
17.80 |
222.50 |
0.36 |
26.70 |
0.09 |
|
|
Chayote |
10.78 |
234.24 |
0.38 |
89.15 |
0.28 |
|
|
Plátano |
262.90 |
4842.62 |
15.33 |
389.09 |
3.35 |
|
|
Mango |
247.60 |
7428.00 |
23.51 |
1485.60 |
12.78 |
|
|
Sandia |
241.60 |
2416.00 |
7.65 |
241.60 |
2.08 |
|
|
Manzana |
184.59 |
7752.78 |
24.54 |
1476.72 |
12.70 |
|
|
Piña |
169.40 |
1863.40 |
5.90 |
3459.15 |
29.76 |
|
|
Naranja |
112.50 |
2081.25 |
6.59 |
1293.75 |
11.13 |
|
|
Melón |
63.20 |
948.60 |
3.00 |
592.56 |
5.10 |
|
|
Papaya |
39.70 |
992.50 |
3.14 |
198.50 |
1.70 |
|
|
Fresa |
39.65 |
1415.51 |
4.48 |
963.5 |
8.29 |
|
|
Guayaba |
34.40 |
688.00 |
2.18 |
326.80 |
2.81 |
|
|
Mamey |
15.80 |
268.60 |
0.85 |
284.40 |
2.45 |
|
|
Pera Criolla |
11.37 |
227.40 |
0.72 |
420.69 |
3.62 |
|
|
Durazno |
10.82 |
324.60 |
1.03 |
225.38 |
1.94 |
|
|
Limón |
5.90 |
177.00 |
0.56 |
59.00 |
0.51 |
|
|
Uva |
4.14 |
165.60 |
0.52 |
207.00 |
1.78 |
|
Respecto al impacto económico, las pérdidas incurridas por la generación de desperdicios de verduras ascienden a $61413.19. De esta cantidad, el 57.92% corresponde a desperdicios de aguacate, 9.41% a tomate, 8.08% a cilantro y 7.90% a jitomate. Las utilidades que los comerciantes dejaron de percibir fueron de $31359.32. De esta cantidad, se identifica que el tomate es la verdura que mayor margen de ganancia pudo haber generado, seguido de aguacate, cilantro, jitomate y rábano.
En el caso de las frutas, las mermas por desperdicios ocasionaron pérdidas por $31591.85. De ellas, un 24.5% correspondió a manzana, 23.5% a mango, 15.3% a plátano y 7.65% a sandia. Las ganancias que dejaron de generarse fueron de $11623.74. De esta cantidad, la piña es el producto donde mayores ganancias se perdieron, seguido de mango, manzana y naranja.
Al comparar los resultados de verdura y fruta desperdiciadas, también se puede identificar que existe una relación 2 a 1 en cuanto al importe de las pérdidas, aunque si se analiza en términos de rentabilidad, las verduras generan casi el triple de utilidades que las frutas.
La tabla 2 muestra un análisis sobre los resultados financieros que se obtendrían en la comercialización de verduras y frutas, suponiendo que no se generan desperdicios. Los ingresos fueron determinados considerando la venta total de las compras. Una vez disminuidos los costos y gastos por producto, se puede apreciar que, en el caso de las verduras, el tomate, jitomate y chile serían los productos que mayor margen de utilidad hubieran generado; en contraste, el brócoli sería aquel en donde la ganancia es menor.
Respecto a las frutas, se puede observar que la piña sería el producto con el mayor margen de utilidad seguido de fresa, naranja, mango y manzana. Asimismo, se puede identificar que, al asociar formalmente los ingresos con costos y gastos, el plátano y la sandía comercializadas al precio de venta promedio, estarían generando pérdidas de $3159.96 y $331, respectivamente.
Tabla 2
Análisis Financiero de la rentabilidad en la comercialización de verduras y frutas si no existieran desperdicios
|
|
Compras semanales Kg
a
|
Precio de venta promedio $
b |
Ingresos por venta esperados $
c = a*b |
Costo unitario $
d |
Costo de Ventas $
e = a*d |
Utilidad bruta $
f = c-e
|
% prorrateo Costos operativos
|
Costos operativos $
h= c*g |
Utilidad neta $
i = f-h |
|
Aguacate |
2895 |
75.00 |
217125.00 |
65.00 |
188175.00 |
28950.00 |
2.193 |
21712.50 |
7237.50 |
|
Tomate |
12050 |
17.10 |
206055.00 |
6.60 |
79530.00 |
126525.00 |
2.081 |
20605.50 |
105919.50 |
|
Jitomate |
9848 |
15.24 |
150083.52 |
9.23 |
90897.04 |
59186.48 |
1.516 |
15008.35 |
44178.13 |
|
Cilantro |
2600 |
39.00 |
101400.00 |
21.42 |
55692.00 |
45708.00 |
1.024 |
10140.00 |
35568.00 |
|
Chile |
1630 |
60.00 |
97800.00 |
25.00 |
40750.00 |
57050.00 |
0.988 |
9780.00 |
47270.00 |
|
Cebolla |
2132 |
21.30 |
45411.60 |
6.00 |
12792.00 |
32619.60 |
0.459 |
4541.16 |
28078.44 |
|
Papa |
1070 |
26.33 |
28173.10 |
20.00 |
21400.00 |
6773.10 |
0.285 |
2817.31 |
3955.79 |
|
Rábano |
800 |
35.00 |
28000.00 |
15.00 |
12000.00 |
16000.00 |
0.283 |
2800.00 |
13200.00 |
|
Calabaza |
1328 |
17.41 |
23120.48 |
12.00 |
15936.00 |
7184.48 |
0.234 |
2312.05 |
4872.43 |
|
Epazote |
590 |
35.00 |
20650.00 |
20.00 |
11800.00 |
8850.00 |
0.209 |
2065.00 |
6785.00 |
|
Zanahoria |
1232 |
15.00 |
18480.00 |
11.32 |
13946.24 |
4533.76 |
0.187 |
1848.00 |
2685.76 |
|
Lechuga |
1197 |
15.00 |
17955.00 |
12.00 |
14364.00 |
3591.00 |
0.181 |
1795.50 |
1795.50 |
|
Espinaca |
670 |
24.44 |
16374.80 |
17.14 |
11483.80 |
4891.00 |
0.165 |
1637.48 |
3253.52 |
|
Chayote |
516 |
30.00 |
15480.00 |
21.73 |
11212.68 |
4267.32 |
0.156 |
1548.00 |
2719.32 |
|
Brócoli |
285 |
14.00 |
3990.00 |
12.50 |
3562.50 |
427.50 |
0.040 |
399.00 |
28.50 |
|
Manzana |
4181 |
50.00 |
209050.00 |
42.00 |
175602.00 |
33448.00 |
2.329 |
20905.00 |
12543.00 |
|
Mango |
5750 |
36.00 |
207000.00 |
30.00 |
172500.00 |
34500.00 |
2.306 |
20700.00 |
13800.00 |
|
Plátano |
6196 |
19.90 |
123300.40 |
18.42 |
114130.32 |
9170.08 |
1.373 |
12330.04 |
-3159.96 |
|
Piña |
2810 |
31.42 |
88290.20 |
11.00 |
30910.00 |
57380.20 |
0.983 |
8829.02 |
48551.18 |
|
Naranja |
1750 |
30.00 |
52500.00 |
18.50 |
32375.00 |
20125.00 |
0.585 |
5250.00 |
14875.00 |
|
Fresa |
817 |
60.00 |
49020.00 |
35.70 |
29166.90 |
19853.10 |
0.546 |
4902.00 |
14951.10 |
|
Sandia |
3310 |
11.00 |
36410.00 |
10.00 |
33100.00 |
3310.00 |
0.406 |
3641.00 |
-331.00 |
|
Guayaba |
1150 |
29.50 |
33925.00 |
20.00 |
23000.00 |
10925.00 |
0.378 |
3392.50 |
7532.50 |
|
Papaya |
814 |
30.00 |
24420.00 |
25.00 |
20350.00 |
4070.00 |
0.272 |
2442.00 |
1628.00 |
|
Uva |
267 |
90.00 |
24030.00 |
40.00 |
10680.00 |
13350.00 |
0.268 |
2403.00 |
10947.00 |
|
Melón |
816 |
24.37 |
19885.92 |
15.00 |
12240.00 |
7645.92 |
0.222 |
1988.59 |
5657.32 |
|
Pera Criolla |
179 |
57.00 |
10203.00 |
20.00 |
3580.00 |
6623.00 |
0.114 |
1020.30 |
5602.70 |
|
Durazno |
170 |
50.83 |
8641.10 |
30.00 |
5100.00 |
3541.10 |
0.096 |
864.11 |
2676.99 |
|
Mamey |
208 |
35.00 |
7280.00 |
17.00 |
3536.00 |
3744.00 |
0.081 |
728.00 |
3016.00 |
|
Limón |
95 |
40.00 |
3800.00 |
30.00 |
2850.00 |
950.00 |
0.042 |
380.00 |
570.00 |
La información contenida en la tabla 2 se considerará como una referencia para comparar los resultados financieros obtenidos en la tabla 3, en donde las pérdidas por desperdicios afectan indicadores financieros fundamentales, lo cual será de utilidad para demostrar que al final los desperdicios reducen la rentabilidad de esta actividad económica.
La tabla 3 permite observar que, al descontar los desperdicios, los ingresos por ventas disminuyeron debido a que las mercancías disponibles se reducen; sin embargo, el costo de ventas se mantiene porque la cantidad comprada sigue siendo la misma. Como consecuencia, los importes de la utilidad bruta y neta son menores a las obtenidas en la tabla 2. A pesar de ello, el tomate, jitomate y chile siguen siendo las verduras que mayor margen de ganancia generaron. En el caso de aguacate, las considerables cantidades de desperdicios generados ocasionan que los ingresos obtenidos a partir de las mercancías disponibles sean insuficientes para cubrir el importe de la inversión realizada; en menor medida, pasa lo mismo con el brócoli, ya que esta verdura genera pérdidas hasta el momento de reconocer el importe de los gastos operativos; no obstante, como se observó en la tabla 2, su margen de ganancia de antemano ya era reducido.
Tabla 3
Análisis Financiero de la rentabilidad en la comercialización de verduras y frutas considerando desperdicios
|
|
Cantidad semanal desperdiciada Kg
d
|
Existencias disponibles para venta Kg
e = a-d |
Ingresos netos por ventas $
f = b*e
|
Costo unitario $
g
|
Costo de Ventas $
h = a*g
|
Utilidad bruta $
i = f-h
|
% prorrateo de Costos operativos
|
Costos operativos $
k= f*j
|
Utilidad neta $
l = i-k
|
|
Aguacate |
547.25 |
2347.75 |
176081.25 |
65.00 |
188175.00 |
-12093.75 |
1.962 |
17608.13 |
-29701.88 |
|
Tomate |
875.50 |
11174.50 |
191083.95 |
6.60 |
79530.00 |
111553.95 |
2.129 |
19108.40 |
92445.56 |
|
Jitomate |
525.40 |
9322.60 |
142076.42 |
9.23 |
90897.04 |
51179.38 |
1.583 |
14207.64 |
36971.74 |
|
Cilantro |
231.60 |
2368.40 |
92367.60 |
21.42 |
55692.00 |
36675.60 |
1.029 |
9236.76 |
27438.84 |
|
Chile |
83.72 |
1546.28 |
92776.80 |
25.00 |
40750.00 |
52026.80 |
1.034 |
9277.68 |
42749.12 |
|
Cebolla |
84.86 |
2047.14 |
43604.08 |
6.00 |
12792.00 |
30812.08 |
0.486 |
4360.41 |
26451.67 |
|
Papa |
81.00 |
989.00 |
26040.37 |
20.00 |
21400.00 |
4640.37 |
0.290 |
2604.04 |
2036.33 |
|
Rábano |
152.50 |
647.50 |
22662.50 |
15.00 |
12000.00 |
10662.50 |
0.253 |
2266.25 |
8396.25 |
|
Calabaza |
41.99 |
1286.01 |
22389.43 |
12.00 |
15936.00 |
6453.43 |
0.250 |
2238.94 |
4214.49 |
|
Epazote |
54.15 |
535.85 |
18754.75 |
20.00 |
11800.00 |
6954.75 |
0.209 |
1875.48 |
5079.28 |
|
Zanahoria |
33.04 |
1198.96 |
17984.40 |
11.32 |
13946.24 |
4038.16 |
0.200 |
1798.44 |
2239.72 |
|
Lechuga |
79.58 |
1117.42 |
16761.30 |
12.00 |
14364.00 |
2397.30 |
0.187 |
1676.13 |
721.17 |
|
Espinaca |
21.65 |
648.35 |
15845.67 |
17.14 |
11483.80 |
4361.87 |
0.177 |
1584.57 |
2777.31 |
|
Chayote |
10.78 |
505.22 |
15156.60 |
21.73 |
11212.68 |
3943.92 |
0.169 |
1515.66 |
2428.26 |
|
Brócoli |
17.80 |
267.20 |
3740.80 |
12.50 |
3562.50 |
178.30 |
0.042 |
374.08 |
-195.78 |
|
Manzana |
184.59 |
3996.4 |
199820.50 |
42.00 |
175602.00 |
24218.50 |
2.338 |
19982.05 |
4236.45 |
|
Mango |
247.60 |
5502.4 |
198086.40 |
30.00 |
172500.00 |
25586.40 |
2.318 |
19808.64 |
5777.76 |
|
Plátano |
262.90 |
5933.1 |
118068.69 |
18.42 |
114130.32 |
3938.37 |
1.382 |
11806.87 |
-7868.50 |
|
Piña |
169.40 |
2640.6 |
82967.65 |
11.00 |
30910.00 |
52057.65 |
0.971 |
8296.77 |
43760.89 |
|
Naranja |
112.50 |
1637.5 |
49125.00 |
18.50 |
32375.00 |
16750.00 |
0.575 |
4912.50 |
11837.50 |
|
Fresa |
39.65 |
777.3 |
46641.00 |
35.70 |
29166.90 |
17474.10 |
0.546 |
4664.10 |
12810.00 |
|
Sandia |
241.60 |
3068.4 |
33752.40 |
10.00 |
33100.00 |
652.40 |
0.395 |
3375.24 |
-2722.84 |
|
Guayaba |
34.40 |
1115.6 |
32910.20 |
20.00 |
23000.00 |
9910.20 |
0.385 |
3291.02 |
6619.18 |
|
Papaya |
39.70 |
774.3 |
23229.00 |
25.00 |
20350.00 |
2879.00 |
0.272 |
2322.90 |
556.10 |
|
Uva |
4.14 |
262.8 |
23657.40 |
40.00 |
10680.00 |
12977.40 |
0.277 |
2365.74 |
10611.66 |
|
Melón |
63.24 |
752.7 |
18344.76 |
15.00 |
12240.00 |
6104.76 |
0.215 |
1834.48 |
4270.29 |
|
Pera Criolla |
11.37 |
167.6 |
9554.91 |
20.00 |
3580.00 |
5974.91 |
0.112 |
955.49 |
5019.42 |
|
Durazno |
10.82 |
159.1 |
8091.12 |
30.00 |
5100.00 |
2991.12 |
0.095 |
809.11 |
2182.01 |
|
Mamey |
15.80 |
192.2 |
6727.00 |
17.00 |
3536.00 |
3191.00 |
0.079 |
672.70 |
2518.30 |
|
Limón |
5.90 |
89.1 |
3564.00 |
30.00 |
2850.00 |
714.00 |
0.042 |
356.40 |
357.60 |
Nota: Los datos a, b y c referidos en el encabezado, corresponden a los datos mostrados en las columnas 2, 3 y 4 de la tabla 2.
Realizando el análisis correspondiente a las frutas, la tabla 3, también muestra el mismo efecto: reducciones en los ingresos por ventas provocados por la existencia de menores cantidades de producto para comercializar, disminuciones en las utilidades bruta y neta. Las pérdidas anteriormente identificadas en la tabla 2 por la comercialización de plátano y sandía se incrementaron. Frutas como piña, fresa y naranja también son los productos con mejores márgenes de utilidad. Asimismo, mango y manzana perdieron el margen aceptable de rentabilidad que tenían.
El efecto anteriormente identificado, se validó al aplicar a los datos generados en las tablas 2 y 3, índices financieros. A este respecto, la tabla 4 muestra los índices comparativos obtenidos sobre: porcentaje de costo de ventas, costos unitarios promedio, y márgenes de utilidad bruta y neta. En la columna denominada “variación” se confirma el efecto anteriormente descrito en ambos grupos de alimentos.
Tabla 4
Índices financieros aplicados a frutas y verduras
|
Índice |
|
|
|
||||
|
Sin desperdicios |
Verdura con desperdicios |
Variación |
|
Sin desperdicios |
Fruta Con desperdicios |
Variación |
|
|
Costo de ventas (%) |
58.93 |
65.03 |
+ 6.1 |
|
74.53 |
78.30 |
+ 3.77 |
|
Costos unitarios promedio ($) |
15.02 |
16.20 |
+ 1.18
|
|
23.47 |
24.71 |
+ 1.24 |
|
Margen de utilidad bruta (%) |
41.06 |
34.96 |
- 6.1 |
|
25.46 |
21.69 |
-3.77 |
|
Margen de utilidad neta (%) |
31.06 |
24.96 |
- 6.1 |
|
15.46 |
11.69 |
-3.77 |
Discusión
Como se pudo apreciar en los resultados, la generación de desperdicios de verduras y frutas impacta directamente en la disminución del margen de ganancia esperado por los comerciantes del tianguis de Ozumba; situación que se considera una ineficiencia operativa que inhibe la rentabilidad (Conexión Esan, 2016; CCA, 2021).
De acuerdo con la CCA (2021) las empresas y organizaciones tienden a considerar las pérdidas por desperdicios alimenticios como una parte intrínseca del costo de esta actividad económica; con el paso del tiempo su tendencia es incremental, debido a que se combina con otras erogaciones. Al final, el impacto financiero es normalizado y absorbido por la entidad, quedando su efecto oculto en los presupuestos operativos, afectando la utilidad y obligando a las entidades a implementar medidas para contrarrestar el aumento de sus costos.
Ante este escenario, la teoría económica plantea que se pueden tomar dos tipos de decisiones; un aumento en la productividad que detone una mayor cantidad de ingresos para contrarrestar el alza en los costos o un incremento en el precio del producto o servicio, lo cual también incrementaría los ingresos (Bada, 2018). Cualquiera de las dos decisiones anteriormente planteadas presenta una serie de inconvenientes.
Respecto a la primera se puede afirmar que incrementar la productividad no significa ventas automáticas e ingresos seguros provenientes de esa sobreproducción, ya que implica realizar esfuerzos adicionales para colocar esos artículos en el mercado, en donde la efectividad de las estrategias de venta utilizadas dependerá en gran medida de las condiciones de la economía y del mercado (Bada, 2018).
En cuanto al incremento de precios refiere, el impacto en la demanda dependerá de la elasticidad del producto que se trate. De acuerdo con Parkin (2018), existen bienes cuya demanda cambia en función de las variaciones en el precio (demanda elástica) y otros en donde los cambios en los precios no influyen en la cantidad consumida (demanda inelástica).
A este respecto, Salgado (2002) analizó el comportamiento del consumidor respecto a la demanda de estos alimentos, identificando que la elasticidad en las verduras no tiene un comportamiento único o general, ya que existen productos con un comportamiento más inelástico que otros. En otras palabras, los productos vegetales inelásticos son aquellos que conforman la base de la alimentación de una familia y, por ende, son difícilmente sustituibles y están determinados por hábitos, costumbres y patrones alimentarios (Santos 2014).
Los resultados del presente estudio sugieren que el tomate, jitomate, aguacate y cilantro, son verduras cuya demanda es inelástica porque fueron las más demandadas. En este sentido, Santos (2014) explica que los productos de origen vegetal más consumidos en México son aquellos requeridos en la preparación de salsas y guisos, que son la base de la gastronomía mexicana.
En cuanto a las frutas, Salgado (2002) identificó un comportamiento más elástico; esto es porque a diferencia de las verduras, las frutas no se consideran como un elemento indispensable en la alimentación tradicional, ya que además de consumirse en su estado natural, son utilizadas únicamente para preparar principalmente jugos, aguas de sabor o algunos postres, y debido a que su precio es más elevado, su ingesta es a veces limitada, además, por su sabor dulce, en el mercado existen una amplia gama de productos ultra procesados por los que generalmente la población puede sustituirlas, como son: panes, galletas o dulces, yogurts, saborizantes, etc.
El efecto que los cambios en los precios de frutas y verduras tiene en relación con el consumo, se explica a través de la teoría del consumidor que establece que la cantidad demandada de un producto se modifica de acuerdo con el nivel de ingresos disponibles e influye en la calidad de los alimentos que se adquieren (Santos 2014).
Con base en este enfoque, los volúmenes de venta por producto y por comerciante, considerando la heterogeneidad identificada en los precios de venta de un mismo producto, se puede afirmar que los aumentos en los precios de verduras y frutas limitan el acceso económico, influyendo en el nivel de consumo por parte de familias con bajos ingresos, debido a que se deben destinar cada vez una mayor cantidad de unidades monetarias para poder adquirirlos. En este sentido, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares [ENIGH] (2022) confirma este fenómeno, ya que el gasto en verduras y frutas entre 2016 y 2022 se ha incrementado en 12.08% y 13.2%, respectivamente.
En este sentido, Santos (2014) afirma que, en países latinoamericanos, los cambios en el consumo de alimentos no obedecen a incrementos en los ingresos, sino a aumentos en los precios; situación que afecta la cantidad, calidad y variedad de verduras que se consumen. En México, el deterioro de la economía y la distribución desigual del ingreso ha limitado las posibilidades de gasto en alimentos de los hogares durante las últimas 4 décadas, afectando la composición de la dieta (Torres, 2010), generando cambios, disminuciones y sustituciones de alimentos, identificándose como un factor asociado con la accesibilidad a los alimentos, pilar de la seguridad alimentaria.
Es por ello, que los incrementos en los precios obligan al consumidor a adquirir sólo aquellos alimentos que se ajusten a sus alcances económicos. Si bien en las dietas de los sectores poblacionales económicamente menos favorecidos históricamente no ha predominado el consumo de proteínas de origen animal, su encarecimiento ha provocado su sustitución por proteínas de origen vegetal como una alternativa para lograr una alimentación saludable.
Ante el riesgo inminente de una menor accesibilidad a las verduras, el consumidor ha encontrado en los productos ultra procesados una fuente de proteínas de baja calidad, cuyo consumo frecuente afecta su desarrollo pleno en sus diferentes etapas etarias y en el largo plazo deteriora su estado de salud (López y López, 2022).
Conclusiones
Los desperdicios de verduras y frutas en el tianguis de Ozumba de Álzate, Estado de México, generan pérdidas económicas a los comerciantes que provocan disminuciones en sus utilidades, situación que compensan a través de aumentos en los precios de sus productos. La falta de recursos económicos suficientes para la compra de alimentos influye negativamente en la dieta, especialmente en los grupos poblacionales económicamente menos favorecidos, porque los obliga a modificar sus hábitos y patrones alimentarios, afectando la calidad, cantidad y variedad de los productos que pueden adquirir.
Se identifica que ciertos aumentos en los precios de las verduras podrían no modificar significativamente su consumo, lo cual se asocia a la inelasticidad de su demanda, aunque causarían un reajuste en la distribución del gasto en alimentos, desalentando la compra e ingesta regular de frutas.
El nivel de acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos influye en el desarrollo normal de las personas y en su estado de salud. Por lo tanto, los incrementos de precios de verduras y frutas se consideran un factor que provoca inseguridad alimentaria.
Referencias
Ávila, D. (2011). Consumo de los alimentos y su vinculación con el lugar de compra, en la zona norte de México. Suma de Negocios, 2(1), 61-77. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-910X2011000100061&lng=en&tlng=es
Bada, J. (2018). Cuando a las empresas les suben los costes. El Confidencial. https://blogs.elconfidencial.com/mercados/rumbo-inversor/2018-10-25/empresas-costes-factores-de-produccion_1635292/
Comisión para la Cooperación Ambiental. (2021). Por qué y cómo cuantificar la pérdida y el desperdicio de alimentos: guía práctica - versión 2.0. Comisión para la Cooperación Ambiental. http://www.cec.org/files/documents/publications/11869-why-and-how-measure-food-loss-and-waste-practical-guide-version-20-es.pdf
CONEVAL. (s.f.). Glosario de Medición de la pobreza. https://www.coneval.org.mx/Medicion/paginas/glosario.aspx#:~:text=Pobreza%20alimentaria%3A%20Incapacidad%20para%20obtener,los%20bienes%20de%20dicha%20canasta
Conexión Esan. (2016). ¿Cómo identificar y reducir desperdicios a lo largo de la logística? Conexión Esan. https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/como-identificar-y-reducir-desperdicios-a-lo-largo-de-la-logistica
FAO. (2016). Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/239393/
FAO. (2023). Hambre e Inseguridad Alimentaria. https://www.fao.org/hunger/es/
FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2023). Versión resumida de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023. Urbanización, transformación de los sistemas agroalimentarios y dietas saludables a lo largo del continuo rural-urbano. FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. http://doi.org/10.4060/cc6550es
Fonte, M. (1991). Aspectos sociales y simbólicos en el funcionamiento del sistema alimentario. Agricultura y sociedad, (60), 165-185. https://www.researchgate.net/publication/28144834_Aspectos_sociales_y_simbolicos_en_el_funcionamiento_del_sistema_alimentario
Grupo de Estudios Agroecológicos. (2009). Mercantilización e industrialización de alimentos y naturaleza. Biodiversidad en América Latina. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Mercantilizacion_e_industrializacion_de_alimentos_y_naturaleza
INEGI. (2022). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2022/doc/enigh2022_ns_presentacion_resultados.pdf
López, L. y López, F. (2022). Ultra-processed foods: Consumption implications, advances, and challenges in Latin America for public health in adults. Revista chilena de nutrición, 49(5), 637-643. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182022000600637
Organización Panamericana de la Salud. (2010). Seguridad Alimentaria y Nutricional. https://www.paho.org/es/noticias/3-10-2010-seguridad-alimentaria-nutricional
Otero, G. (2013). El régimen alimentario neoliberal y su crisis: Estado, agroempresas multinacionales y biotecnología. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, (17), 49-78. https://www.redalyc.org/pdf/814/81429096004.pdf
Parkin, M. (2018). Economía (12ª Ed.). Pearson.
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria. (2011). Seguridad Alimentaria y Nutricional, Conceptos Básicos. https://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/
Salgado, C. (2002). Elasticidad en frutas y hortalizas. Horticultura Internacional. Revista de la Industria, Distribución y Socioeconomía Hortícola, 10(34). https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_hortint%2Fhortint_2002_34_completa.pdf
Santos, A. (2014). El patrón alimentario del libre comercio. UNAM. https://tinyurl.com/239ngxnw
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2019). Tianguis: origen y tradiciones. https://www.gob.mx/siap/articulos/tianguis-origen-y-tradiciones?idiom=es
Ventalló, O. (2019). Residuos alimentarios. La mejor opción para tus residuos. CIRERA. https://residuscirera.net/residuos-alimentarios/
Vivero, J.L. (s.f.). Alimentos “low-cost” frente a alimentos “como bien común”. Ética y acciones colectivas para una transición alternativa. https://www.derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Alimentos%20low%20cost%20frente%20a%20alimentos%20como%20bien%20comun.pdf
Torres, F. (2010). La nueva transición del patrón alimentario en México. Patrones de consumo alimentario en México. Trillas.